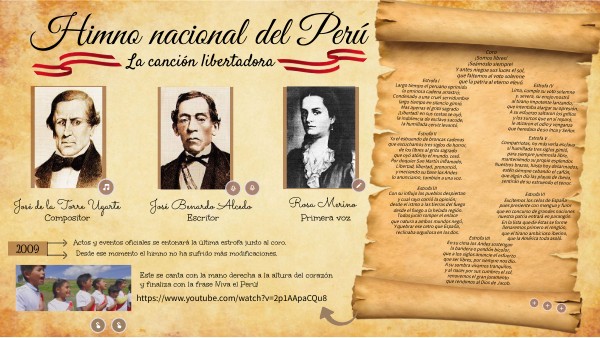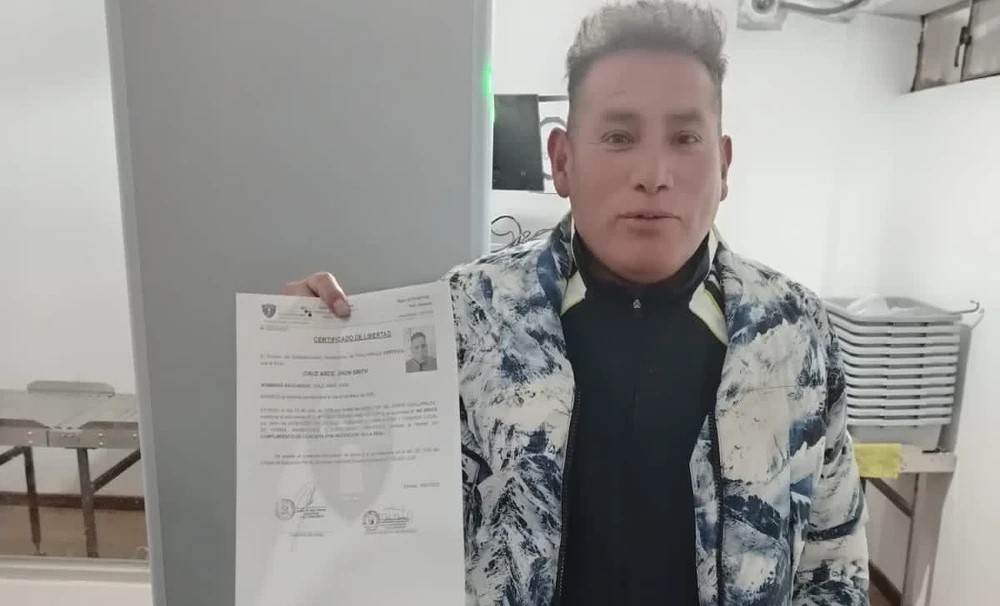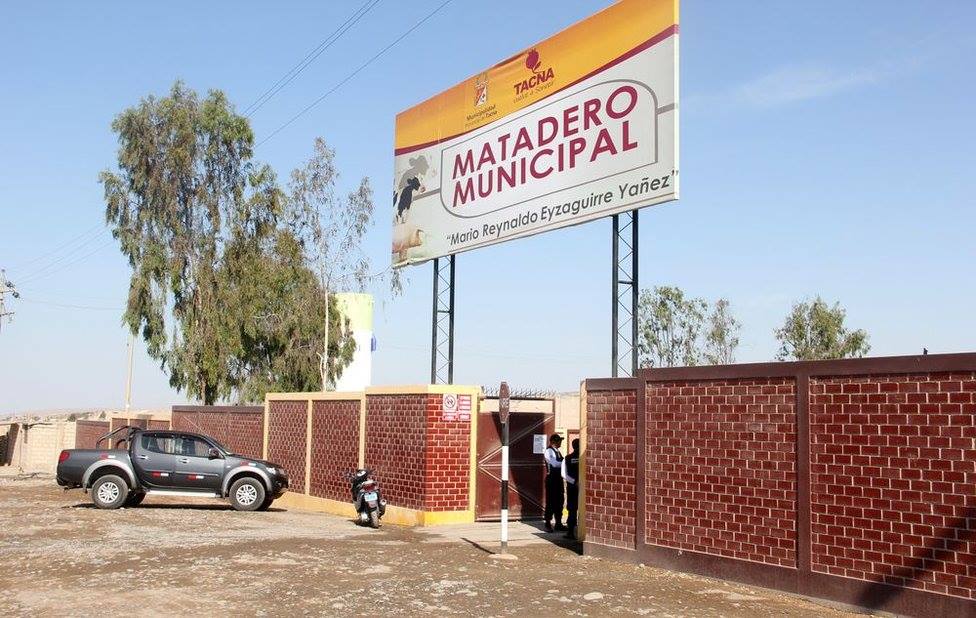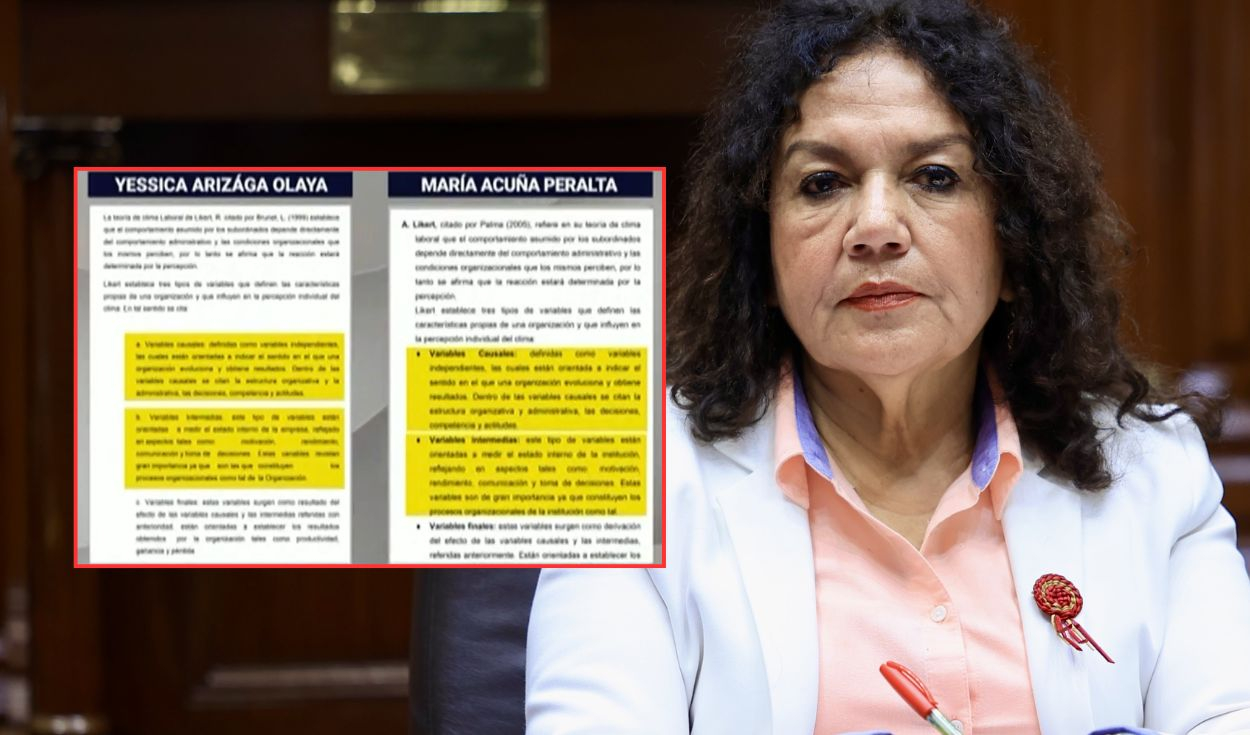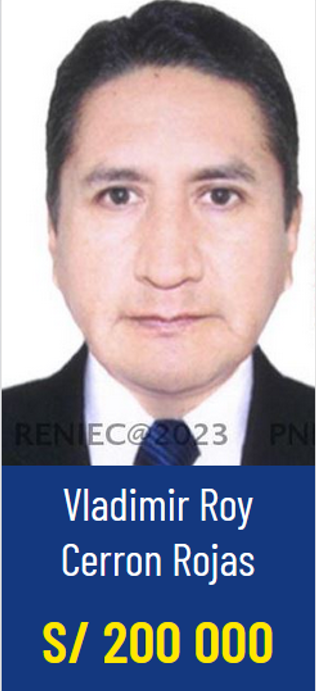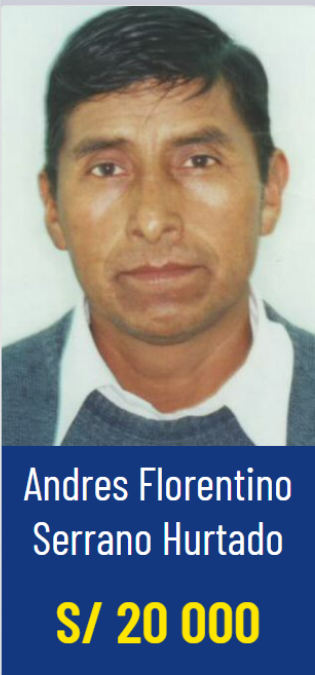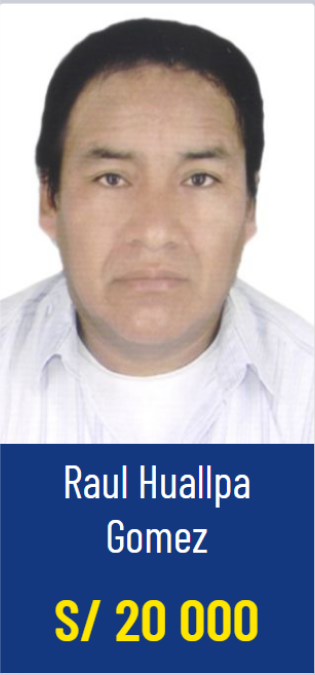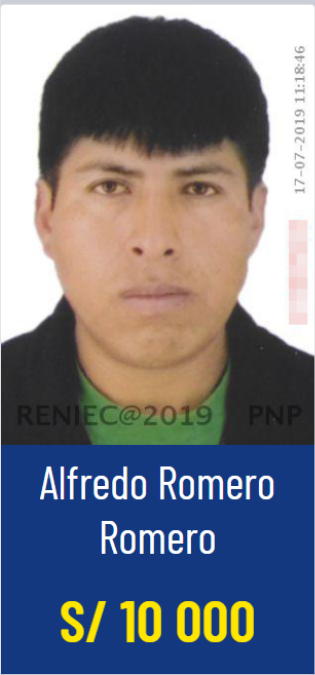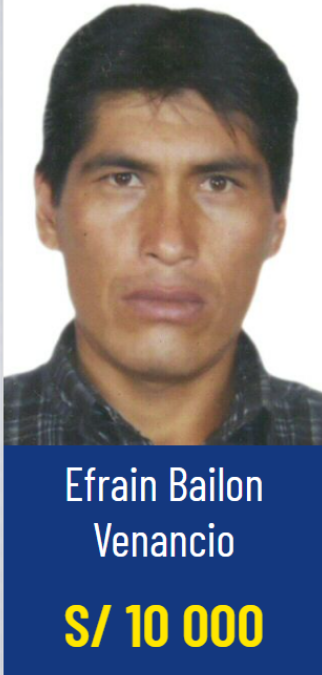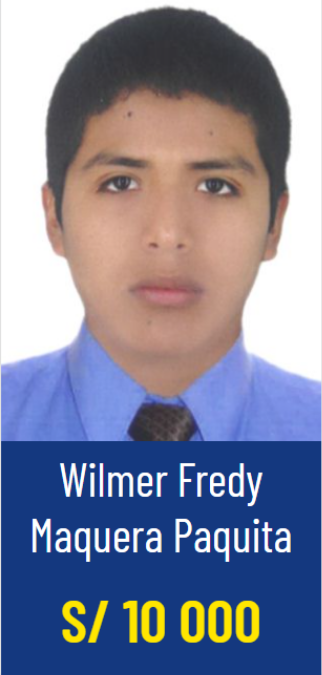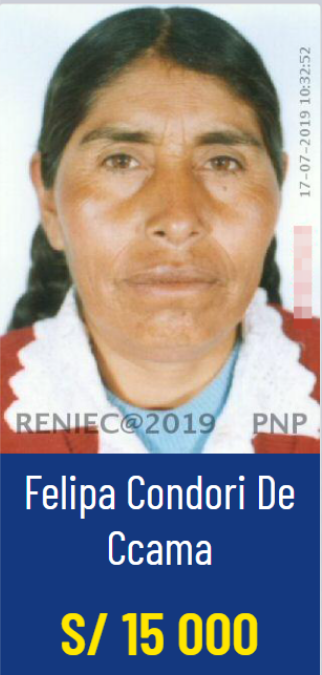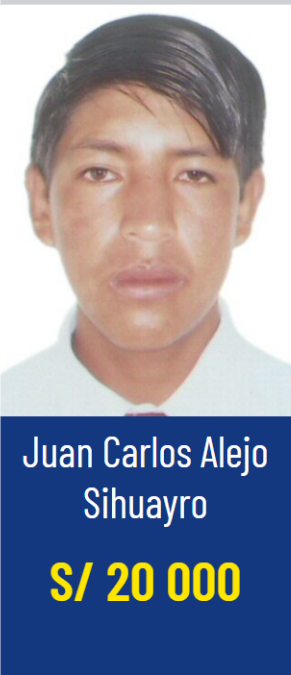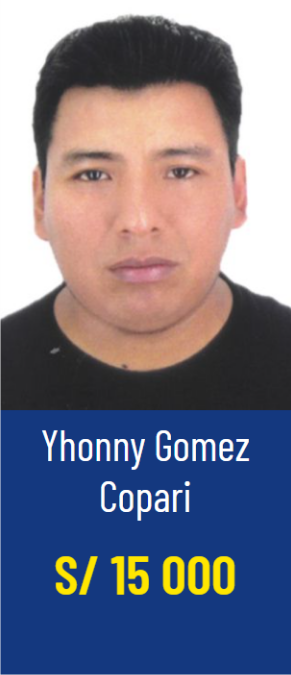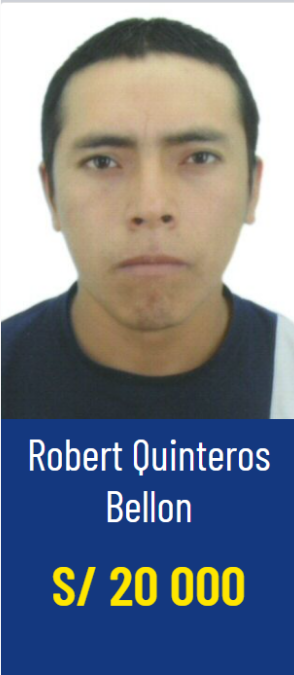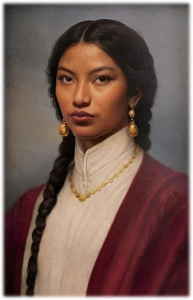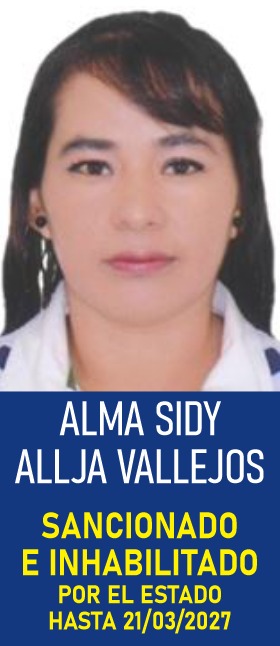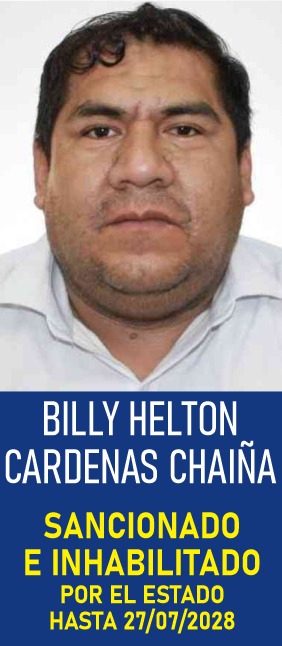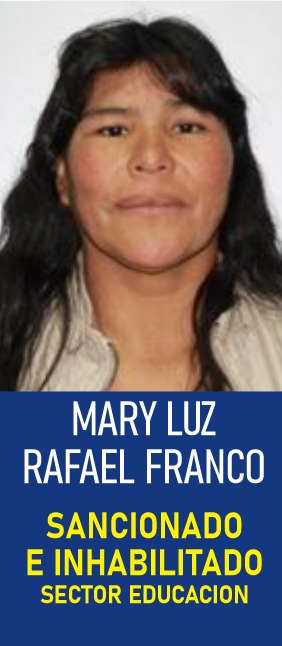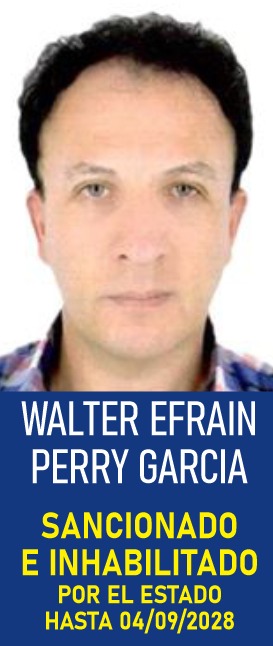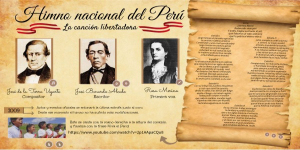El Gobierno peruano oficializó este miércoles el incremento del sueldo presidencial a S/ 35,568 mensuales, una cifra que equivale a un promedio de S/ 1,185.6 diarios. Esta decisión ha desatado una ola de críticas y condena generalizada, dado el abismal contraste con la realidad económica de millones de ciudadanos, cuyo sueldo promedio se acerca a lo que la presidenta Dina Boluarte percibirá en apenas un día. La indignación es palpable, especialmente cuando se compara con los S/ 37.66 diarios que recibe un trabajador que percibe el salario mínimo vigente de S/ 1,130 mensuales.
La medida, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, ha generado un fuerte rechazo en redes sociales y en diversos sectores de la opinión pública, que cuestionan el momento político para ejecutar un alza salarial de tal magnitud, en un contexto de baja aprobación de la mandataria y persistentes protestas sociales.
Justificaciones del MEF vs. Realidad Nacional
Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pérez-Reyes intentó justificar el incremento, detallando que "se ha aplicado una metodología que compara los sueldos en dólares de los presidentes de 12 países latinoamericanos, ajustados por paridad de poder adquisitivo”. Según el titular del MEF, el objetivo es “alinear el nivel salarial del puesto a estándares internacionales”.
El nuevo monto del sueldo presidencial multiplica por 34 el salario mínimo mensual vigente, situando a Boluarte como una de las presidentas mejor remuneradas de la región. La decisión se formalizó mediante un decreto supremo, sustentado en un informe del MEF elaborado desde abril pasado, que proponía duplicar el sueldo de la mandataria, que hasta ahora era de aproximadamente S/ 16,000.
Entre los argumentos esgrimidos, el Ejecutivo sostuvo que el sueldo presidencial era uno de los más bajos de América Latina, solo por encima del que recibe el presidente de Bolivia. Además, el Gobierno señaló que altos funcionarios como ministros, miembros del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia ya ganan cifras similares o mayores, por lo que se buscaba "coherencia institucional" en la jerarquía de salarios públicos.
Sin embargo, para muchos analistas y ciudadanos, estos argumentos palidecen ante la realidad de un país donde millones de personas luchan por llegar a fin de mes, y donde la precariedad laboral y la informalidad siguen siendo desafíos apremiantes. La polémica decisión subraya la desconexión percibida entre la clase política y las necesidades de la población, alimentando el descontento social.